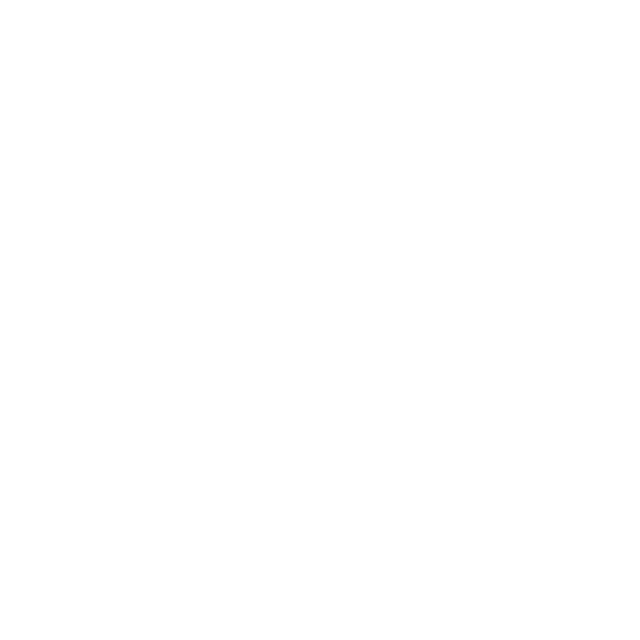Pròleg de Manuel Delgado al llibre “Territorios de la infancia”, d’Isabel Cabanellas i Clara Eslava (Graó, 2005) (enllaç). Imatge presa de (enllaç),
Pròleg de Manuel Delgado al llibre “Territorios de la infancia”, d’Isabel Cabanellas i Clara Eslava (Graó, 2005) (enllaç). Imatge presa de (enllaç),
EN BUSCA DEL ESPACIO PERDIDO
Desde su invención moderna como continente segregado, la infancia y sus habitantes han aparecido condenados a una marginación pertinaz y generalizada. En el mundo, pero en tantos sentidos fuera de él. Sin derechos, sin inteligencia compleja, sin voz, sin sexualidad, sin todo aquello que haría de ellos seres completos, las personas consideradas menores –y por tanto menos– han sido abocadas a pulular su presunta simplicidad por un universo periférico y extraño que no ha sido reconocido sino como un yacimiento arqueológico en que encontrar los preparativos de nuestra edad de plenitud. Es curioso que la antropología, cuya pretensión debería haber sido la de escudriñar en la versatilidad humana en toda su amplitud, haya generado una especialidad –la antropología de las edades– centrada en el estudio de los jóvenes y los ancianos, pero no de la vida social de los niños. Como mucho, los antropólogos se han acercado a la infancia cuando esta ha aparecido inmersa en contextos institucionales como la escuela o el hogar, dando pie a una etnografía educativa o a una antropología del parentesco que los ha incluido porque estaban ya incluidos, pero que no ha contemplado entre sus competencias la descripción y el análisis de la vida de los niños en libertad, es decir fuera de las constricciones impuestas por el aparato educativo o la esfera doméstica.
La antropología no ha convocado a los universos infantiles para que completaran una tarea comparativa por ello ahora incompleta. Seguramente porque en cierto modo los pueblos supuestamente primitivos que fueron su tema central ya eran en sí mismos considerados infantiles, la expresión de una puerilidad humana devenida cultura, a la espera de la redención que, en forma de contacto con la civilización occidental, les rescatara de su inmadurez y les hiciera crecer hasta acercarse a nuestra altura. No ha habido en las ciencias sociales ninguna aproximación a la forma como los niños y niñas construyen una sociedad singular y compleja entre ellos, entre ellos y nosotros y entre ellos y el mundo. Los hemos estudiado desde una perspectiva que nunca los ha considerado como sujetos, sino como meros esbozos de nosotros mismos. Los hemos colocado en el centro de nuestros anhelos, como encarnación de todas las expectativas y esperanzas, pero también de nuestros temores, como expresión que eran y son de una alteridad anexa. Pero su función se ha limitado a eso: estar ahí, contemplando como les contemplábamos, indiferentes al efecto fascinador, inquietante o terrorífico que su mundo otro suscitaba en nosotros.
La infancia es concebida, así pues, como una comarca de relativa o precaria humanidad, cuya población la constituyen seres que fuimos, pero que ya no somos, sencillez inocente que hemos dejado ineluctablemente detrás y que jamás reconoceríamos en realidad debajo de nuestro presente, latente, tácita o disimulándose bajo diversos estratos de nuestra presunta complejidad de adultos, siempre dando por buena la pretensión de que es posible trazar una línea clara y diferenciadora que separa hasta lo inconmensurable las distintas maneras de ser ser humano. Y ello desmintiendo o ignorando justamente lo que la etnología nos ha venido haciendo patente desde hace décadas: que existe un sustrato común a todo lo humano en que las cualidades de cada una de sus expresiones concretas –todos los pueblos, todas las edades– se encuentran presentes –activas o dormidas– en todas las demás.
Porque, en tanto que expresiones de alteridad, se les considera al mismo tiempo permanentemente peligrosos y en peligro, los niños aparecen hoy expulsados de aquello que fuera un día su imperio natural: la calle, ámbito de socialización que había resultado fundamental y del que ahora se les preserva para preservar la falsa pureza que la caricatura que de ellos hacemos les atribuye. Acuartelándolos en la casa o en la escuela, concentrándolos en espacios singulares para el consumo y la estupidez, sometiéndolos a toque de queda permanente, les protegemos de la calle, al tiempo que protegemos a esa misma calle –ahora más desierta de niños– de la dosis supletoria de enmarañamiento que los niños siempre están en condiciones de inyectarle. Negándoles a los niños el derecho a la ciudad, se le niega a la ciudad a mantener activada su propia infancia, que es la diabólica inocencia de que está hecha y que la vivifica.
No es nada casual que algunos de los movimientos más beligerantes en la reconsideración en clave creativa de las formas de apropiarse de la ciudad –de los simbolistas del XIX al grupo Stalker, pasando por las primeras vanguardias o los situacionistas– pusieran ese énfasis en la necesidad urgente de reinfantilizar los contextos de la vida cotidiana. Reinfantilizar como restaurar una experiencia infantil de lo urbano: el amor por las esquinas, los quicios, los descampados, los escondites, los encuentros fortuitos, la dislocación de las funciones, el juego. No en el sentido de volverlos más estúpidos de lo que los han vuelto los centros comerciales y las iniciativas oficiales de monitorización, sino en el de volver a hacer con ellos lo que hicimos –sin permiso– de niños. Hacer que las calles vuelvan a significar un universo de atrevimientos, que las plazas y los solares se vuelvan a convertir en grandiosas salas de juegos y que la aventura vuelva a esperarnos a la salida, a cualquier salida. Recuperar el derecho a huir y esconderse. Espacios tan perdidos como nuestra propia niñez, a los la sensibilidad de algunos creadores cinematográficos no ha podido ser ajena: François Truffaut, Jacques Tati, Víctor Érice y, sobre todo, Yasujiro Ozu, cuya mirada estuvo siempre a la altura de la de los niños.
Como el de los amantes, los poetas y los conspiradores en general –sus parientes cercanos–, el espacio del niño está todo él hecho de fluidos, ondas, migraciones, vibraciones, gradientes, umbrales, conexiones, correspondencias, distribuciones, pasos, intensidades, conjugaciones… El trabajo que sobre el espacio cotidiano operan las prácticas infantiles funciona como una fabulosa máquina de desestabilización y desmiente cualquier cosa que pudiera parecerse a una estructuración sólida de los sitios y las conexiones entre sitios. Los lugares pasan a servir para y a significar otras cosas y de un espacio de posiciones se transita a otro todo él hecho de situaciones. Si tuviéramos que plantearnos en los términos que Henri Lefebvre nos proponía, el espacio infantil sería ante todo espacio para la práctica y la representación, es decir espacio consagrado por un lado a la interacción generalizada y, por el otro, al ejercicio intensivo de la imaginación, mientras que la expresión extrema del espacio “adulto” –aunque más bien cabría decir adulterado– sería ese otro espacio que no es sino pura representación y que es el espacio del planificador y el urbanista. Al espacio vivido y percibido del niño –y del transeúnte que sin darse cuenta le imita– se le opone el espacio concebido del diseñador de ciudades, del político y del promotor inmobiliario. El primero es un espacio productor y producido; el segundo es o quisiera ser un espacio productivo.
Salir a la calle es salir de nuevo a la infancia. Vivir el espacio es jugar en él, con él, a él. También nosotros desobedecemos a veces, como los niños siempre, las instrucciones que nos obligan a distinguir entre nuestro cuerpo y el entorno en que se ubica y que genera. Es cierto que hay adultos que ya han dejado definitivamente de jugar. También los hay que nunca han enloquecido, que nunca se han sentido o sabido poseídos, que no han bailado, que no se han dejado enajenar por nada ni por nadie. Los hay también que no tienen nunca sueño y no sueñan. Todos ellos tendrían razones para descubrirse a sí mismos como lo que son: el cadáver de un niño. Ninguno de ellos sabe lo que saben los niños y se nos vuelve a revelar algunas veces de mayores, cuando, caminando por cualquier calle de cualquier ciudad, nos descubrimos atravesando paisajes secretos, entendiendo de pronto que los cuerpos y las cosas se pasan el tiempo tocándose y que nada, nada, está nunca a lo lejos.
Jofre Padullés, pare de la Noa de P4-C.